
¿Te gustaría ayudarme para que pueda mejorar continuamente?
29/04/23
Aunque la mayoría de nosotros creamos que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se está produciendo en tierras tan lejanas que sus estragos no pueden alcanzarnos, es necesario que comprendamos que en nuestra era ningún conflicto se restringe a las fronteras de uno u otro territorio nacional sino que, de algún modo u otro, sus principales consecuencias terminan afectando cada esfera de la realidad de las personas normales alrededor del mundo.

Las raíces del conflicto es algo de lo que hay bastante información rondando por todas partes y es un hecho sobre el cual existe, dentro de todo, un consenso relativo. Solo diremos que los problemas entre ambas naciones se remontan al pasado histórico que comparten y a los intereses en juego de ambos protagonistas.
Si bien es muy alocado hablar de una primera fase de alguna “tercera guerra mundial”, no debemos ignorar de qué se trata del primer conflicto bélico significativo producido en este siglo y, por la tanto, es necesario comprender al menos algunos aspectos fundamentales de la misma.
La parte que nos debería preocupar a todas las personas “normales” son las consecuencias de la conflagración que en nuestra era, aunque no lo creamos, tienen un alcance global.
En una era definida por la competencia estratégica entre grandes potencias resulta fundamental comprender, al menos superficialmente, por qué ocurre lo que ocurre y de qué modo, estos grandes conflictos entre naciones, pueden afectar el curso de nuestras vidas cotidianas.
Y es aquí donde es fundamental centrarnos en los actores que, aunque no los veamos en el campo de batalla, desde afuera toman decisiones importantes que, crean o no, pesan mucho. No solo en la balanza de la definición del conflicto bélico, sino en las decisiones que tomamos en nuestras vidas cotidianas.
Dichos actores tienen una ventaja absoluta en este conflicto y por lo tanto debemos centrar nuestra atención en esas decisiones políticas que, más temprano o más tarde, terminarán repercutiendo en las vidas cotidianas de todas las personas del mundo.
La Unión Europea

Las relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea han sido siempre complejas y llena de acuerdos, tratados, negociaciones en cuyas bases siempre encontraremos, si observamos bien, contradicciones muy profundas. Tanto del lado del bloque sovietico como del europeo lo que siempre prima es la absoluta incapacidad de sostener una relación de convivencia armónica a largo plazo, ocasionada sobre todo por la divergencia de intereses ideológicos y geopolíticos entre ambas.
No nos remontáremos muy atrás en el pasado de las relaciones entre estos dos grandes actores en el orden mundial, pero es importantísimo recordar los hechos ocurridos hacia fines del año 2013 que tuvieron como escenario la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania. Nos referimos a los eventos conocidos como el “euromaidan”.
Dichos eventos pueden ser vistos como el origen del conflicto bélico que tuvo como detonante el intento de acercamiento del Estado Ucraniano a la Unión Europea. Se trató de una serie de manifestaciones ocurridas en la Plaza Maidán de Kiev, producto de la negativa del entonces presidente Víctor Yanukovich de firmar el Pacto de Asociación con la Unión Europea. De esta manera, se inició un proceso de enfrentamientos dentro de la sociedad ucraniana. Si exacto, una guerra civil en pleno siglo XXI. Los bandos en pugna son, por un lado las fuerzas “prorrusas” y por el otro, los que prefieren un acercamiento a la Unión Europea.
Si bien esta especie de guerra civil nos puede parecer, en un principio, como una cuestión interna que no tiene mayores consecuencias que las que se podrían producir en el ámbito local. Lo cierto es que la victoria de cualquiera de las fracciones en disputa tendrían como consecuencia la completa modificación de la balanza geopolítica en el continente. Lo que muy probablemente conlleve a la modificación de los estilos de vida de millones de personas dentro del continente y fuera de él.
La estrategia del gobierno de Yanukovich, quien fue presidente de Ucrania entre 2010 y 2014, era mucho más cercana a Rusia que a Occidente. Su decisión de interrumpir y rechazar de manera definitiva el proceso de negociación con la Unión Europea y continuar adelante con el proceso de firma de un acuerdo económico, comercial y energético con Moscú que facilitaría su posterior entrada en la Unión Económica de Eurasia, incomodaba a las autoridades comunitarias europeas.
Países como Gran Bretaña, Polonia, Lituania, Rumania, Suecia, Bulgaria predeterminaron el apoyo más entusiasta y activo de parte del bloque comunitario hacia las fuerzas de oposición al gobierno proruso de Kiev, así como la imposición de sanciones más severas a Rusia desde el inicio.
Se trata de un bloque “proeuropeo” compuesto principalmente por los países que se desprendieron de la órbita de la vieja Unión Soviética. Los viejos “paises satelites” lo siguen siendo de algún modo. Solo que ahora orbitan en el espacio de otro imperio. Se trata de los países que conformaron la primera línea de la famosa “cortina de hierro” al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Mientras que países como Francia y Alemania una vez más demostraban una postura conciliadora y mediadora hacia Rusia, sobre todo en los inicios del conflicto, sin dejar de mantener su apoyo formal a la política comunitaria de presión, advertencias diplomáticas e incluso aplicación de sanciones económicas, políticas y militares contra el gobierno de Moscú. Alemania y Francia fueron los dos Estados comunitarios con los que Rusia mantuvo más contactos bilaterales desde el inicio.
Pero lo fundamental para nosotros los ciudadanos del mundo tal vez sea la cuestión económica. Para introducirnos en esta cuestión debemos entender, en primer lugar, que hubiera implicado la firma de los acuerdos de asociación y de libre comercio con la Unión Europea. Y, en segundo lugar, cuáles son las consecuencias de un conflicto bélico prolongado en el tiempo. En suma, tratar de comprender cómo estas decisiones políticas repercuten en las vidas de los ciudadanos europeos, también de los ciudadanos rusos. Pero fundamentalmente comprender que las consecuencias de tales decisiones terminarán afectando a la vasta mayoría de los ciudadanos de esta aldea global.
Todos los caminos llevan a Europa
El llamado “Acuerdo de Asociacion” se inició el 30 de marzo del 2012 en Bruselas. Entre otras cuestiones, el texto del acuerdo trata básicamente sobre el establecimiento de una zona de libre comercio entre la Unión Europea y Ucrania. Ambas partes progresivamente establecerán un área de libre comercio en la cual cada parte reducirá o eliminará los impuestos de los bienes originarios de su contra parte.
Este acuerdo compromete a Ucrania a una agenda de reformas económicas, jurídicas y financieras, así como a una aproximación gradual de sus políticas con aquellas en la UE. Ucrania también realizó un compromiso para cumplir de manera gradual con los estándares técnicos y de consumo en la UE.
A cambio de éstas medidas, la Unión Europea abastecería a Ucrania con soporte financiero y político, el acceso a la investigación y al conocimiento, y el acceso preferente a los mercados europeos. El acuerdo también compromete a ambas partes a promover la convergencia gradual en el área de las políticas extranjeras y de seguridad, específicamente con la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea y las políticas establecidas por la Agencia Europea de Defensa.
Incluir a Ucrania dentro de este rígido régimen de reformas era y continúa siendo el punto central de los objetivos de la Unión Europea. Básicamente hacer que sus políticas converjan con las de la Unión Europea. Todo el acuerdo fue diseñado para facilitar la inserción y el ajuste de la economía ucraniana a los intereses de las principales economías de la Unión Europea.
En otras palabras, sacar a Ucrania de la órbita rusa para que se integrase en la órbita occidental. El acuerdo exige que Ucrania debe convertirse en una nación “occidental” y a cambio de ello la Unión Europea le ofrece paz, estabilidad y prosperidad.
El liberalismo occidental
Las zonas de “libre comercio” generalmente son beneficiosas para toda la sociedad pero especialmente para ciertos sectores económicos muy concentrados, como por ejemplo, las clases empresarias. La apertura a los mercados internacionales trae consigo grandes ventajas para este sector, principalmente por la anulación de restricciones, tales como altas tasas impositivas a la hora de importar ciertos insumos necesarios para la producción.
Los productores ucranianos tendrán acceso al área de libre comercio más grande del mundo. Pero todo esto tiene un precio alto. Los productores locales deberán posicionar sus productos en uno de los mercados más competitivos del mundo. Se trata de un mercado en el que predominan los monopolios y la concentración de los beneficios dentro de estos.
En las zonas de libre comercio los países más poderosos, es decir los que cuentan con una capacidad industrial abrumadoramente más grande, son los principales beneficiarios de la liberación de los mercados. Su producción termina inundando los mercados de las economías más pequeñas, generando una situación de desequilibrios que termina revelando la falacia de la teoría de la competencia perfecta del liberalismo económico en la que se basan las mayorías de los modelos económicos de los países miembros de la comunidad europea.
Las consecuencias iniciales de este cambio vertiginoso recaerá sobre la clase trabajadora, quienes deberán enfrentarse a nuevas condiciones en el ámbito de la producción y verán transformada sus formas de vida habitual. Esta situación puede generar crisis y nuevos estallidos sociales en el corto plazo. También deberán cargar con todo el peso del aumento de sus costos de vida ocasionada por la inflación que siempre se desencadena al comienzo de la aplicación de las medidas “liberales”.
Por supuesto que estas condiciones que imponía occidente, junto a la posible reversión en el orden de las relaciones comerciales, eran vistas desde el Kremlin como una grave amenaza de seguridad nacional.
La aplicación de las reformas “liberales” que exigía occidente como parte del acuerdo de asociación hubieran significado una gran perdida, tanto económica como geopolítica, para el bloque sovietico.
La no aceptación del orden liberal viene siendo la gran insignia de la política exterior rusa.
El inicio de la guerra económica
La introducción de la economía ucraniana a la zona de libre comercio en Europa requería un sacrificio inicial muy grande. Yanukóvich declaró que Ucrania haría "su mejor esfuerzo" para satisfacer los requerimientos de la UE. No obstante, el presidente también se ocupaba de las negociaciones con Rusia para "encontrar el modelo apropiado" para la cooperación con la Unión Aduanera de Bielorrusia, Kazajistán y Rusia.
"Ucrania reanudará la preparación del acuerdo cuando la caída de la producción industrial y nuestras relaciones con los países de la Comunidad de Países Independientes (CEI) sean compensados por el mercado europeo, de lo contrario la economía de nuestro país va a sufrir un daño grave"
-Declaraciones del expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovich
Básicamente, Ucrania necesitaba un apoyo financiero sustancial para compensar las pérdidas que significaría abandonar definitivamente a sus vecinos comerciales.
Si Ucrania firmaba el acuerdo, la Unión aduanera entre Bielorrusia, Kazajistán y Rusia tendrían que retirarse de los tratados de libre comercio con el país.
El presidente ruso Vladímir Putin advirtió que los miembros de la unión aduanera y Rusia podrían imponer lo que ellos llamaban "medidas preventivas" en cuanto a la actividad comercial entre Ucrania y la Unión Europea. Algunos ejemplos de estas medidas por parte de Rusia son el cierre de su mercado al chocolate ucraniano, o tras el conflicto con Georgia se terminó la importación de vinos de ese país. Pero con el acuerdo con la UE, Ucrania tendrá otras opciones para resistir este tipo de presión.
La Unión Europea respondió a estas acciones del mismo modo. Desde el inicio de la intervención militar, la UE y varios de sus aliados decidieron aumentar las sanciones contra el gobierno ruso iniciadas en 2014 en una medida que buscaba "paralizar" la capacidad rusa para "financiar su maquinaria de guerra" y dificultar su manejo de activos para obtener liquidez a través de la congelación de activos rusos en el extranjero.
En este sentido, se puede hablar del inicio de una guerra económica que se manifiesta a través de esta serie de sanciones. Las sanciones a Rusia impuestas desde occidente pueden ser divididas en 2 momentos principales. La primera ola de sanciones se produjeron tras la anexión de Crimea en 2014. La segunda oleada azotó con el estallido del conflicto bélico con Ucrania.
Un resultado inesperado
Lo que nos interesa en estos momentos, a un año del estallido del conflicto, son las consecuencias reales de estas “sanciones” que funcionan como armas en la guerra económica.
Las sanciones impuestas desde occidente ¿fueron realmente capaces de dañar de algún modo al gigante sovietico? Es decir, lo que se pone en duda es la efectividad de estas sanciones.
Desde el gobierno ruso se cansaron de repetir que las sanciones por parte de occidente no pueden dañar a Rusia. Entre las declaraciones más elocuentes al respecto se encuentra la emitida por Andrei Illiarinov ex consejero de política económica, dijo que “en el Kremlin sólo se ríen al respecto [...] Ellos piensan que es una broma, nadie lo toma en serio. Las sanciones no son efectivas”.
Aunque es verdad que las guerras tienen altos costos para cualquier nación, estos no parecen afectar demasiado a Rusia. Contrario a lo que se esperaba una vez aplicadas las “sanciones” desde occidente, el gigante euroasiático permanece más firme que nunca.
Habiéndose cumplido un año del estallido de la guerra y, por lo tanto, también de dichas “sanciones”, podemos concluir que las sanciones europeas, aunque han tenido algún efecto relativo en sus ingresos y han logrado aislar diplomáticamente a Moscú, no han logrado cumplir su principal objetivo, es decir no han podido hundir la maquinaria militar rusa.
Entre las explicaciones que brindan las autoridades de la Unión Europea se encuentra la que dice que Rusia tiene un fondo soberano relativamente grande y serían estos fondos los que permiten que Rusia siga en pie tras la oleada de sanciones.
A medida que se intensificaba la guerra, la UE impulsó nuevas medidas y empezó a apuntar al sector energético ruso. Bruselas prohibió primero la importación de crudo e introdujo un tope de precios. Y posteriormente, la importación de productos petrolíferos refinados rusos.
Al mismo tiempo, Europa trabajaba para reducir su dependencia del gas ruso. Lo que ha hecho que Moscú pierda su mayor cliente energético.
Pero como ambos bloques dependen comercialmente uno del otro, las economías europeas no pueden sostener en el largo plazo estas medidas sin que esto tenga como resultado graves problemas de desabastecimiento y altos niveles de inflación.
¿Hasta qué punto perjudican las sanciones a la propia Europa?
El principio que se ha venido usando desde el año 2022 al diseñar los paquetes de sanciones es que no dañen más a los europeos que a Rusia. Al parecer, este no es el caso y las primeras señales de problemas graves dentro de las economías europeas ya son más que evidentes.
Según los analistas, los altísimos precios del gas que se vieron en verano están principalmente relacionados con la manipulación del mercado hecha por Rusia y no con las sanciones. Las autoridades de la UE niegan que Europa sufra los efectos más que Rusia.
Ahora la Unión Europea está tratando de evitar que se eludan las sanciones. Además, se ha propuesto abrir una oficina centralizada para las sanciones en Bruselas.
Las sanciones se convierten en el arma principal de la Unión Europea. Pero sus efectos parecen ser ambiguos en el blanco hacia el cual apuntan y paradójicamente tienen efectos reales en las economías del propio continente y en las del mundo.
A un año del inicio de las sanciones las consecuencias son concretas y más que evidentes en las economías occidentales. El aumento de los niveles de precios en los países occidentales se ha convertido en una realidad abrumadora.
Las sanciones se convirtieron en la raíz de una verdadera crisis energética en el mundo. Los mayores precios de la energía es una consecuencia real. La sentimos todos los ciudadanos “normales” que nada tenemos que ver en este conflicto. Sobre todo los ciudadanos del continente. Actualmente, la mitad de las casas en Europa se calientan con gas. Es un recurso indispensable y un derecho básico para todos los ciudadanos del mundo.
Los líderes occidentales, los que toman las decisiones importantes, creen que esta situación es necesaria y funcional porque permite el debilitamiento de la economía rusa. Un rival que no parece haber sentido ninguna de estas “sanciones”. Al menos no más que nosotros, los ciudadanos. Una vez más la clase trabajadora es la que debe pagar el más alto precio por una lucha que es ajena a sus intereses.
Una inflación que que se dirige a sus niveles históricos y la gran posibilidad de que esta se prolongue hasta la finalización del conflicto, parecen ser dos de las principales consecuencias que deben enfrentar los ciudadanos normales en sus vidas cotidianas.
ESTADOS UNIDOS
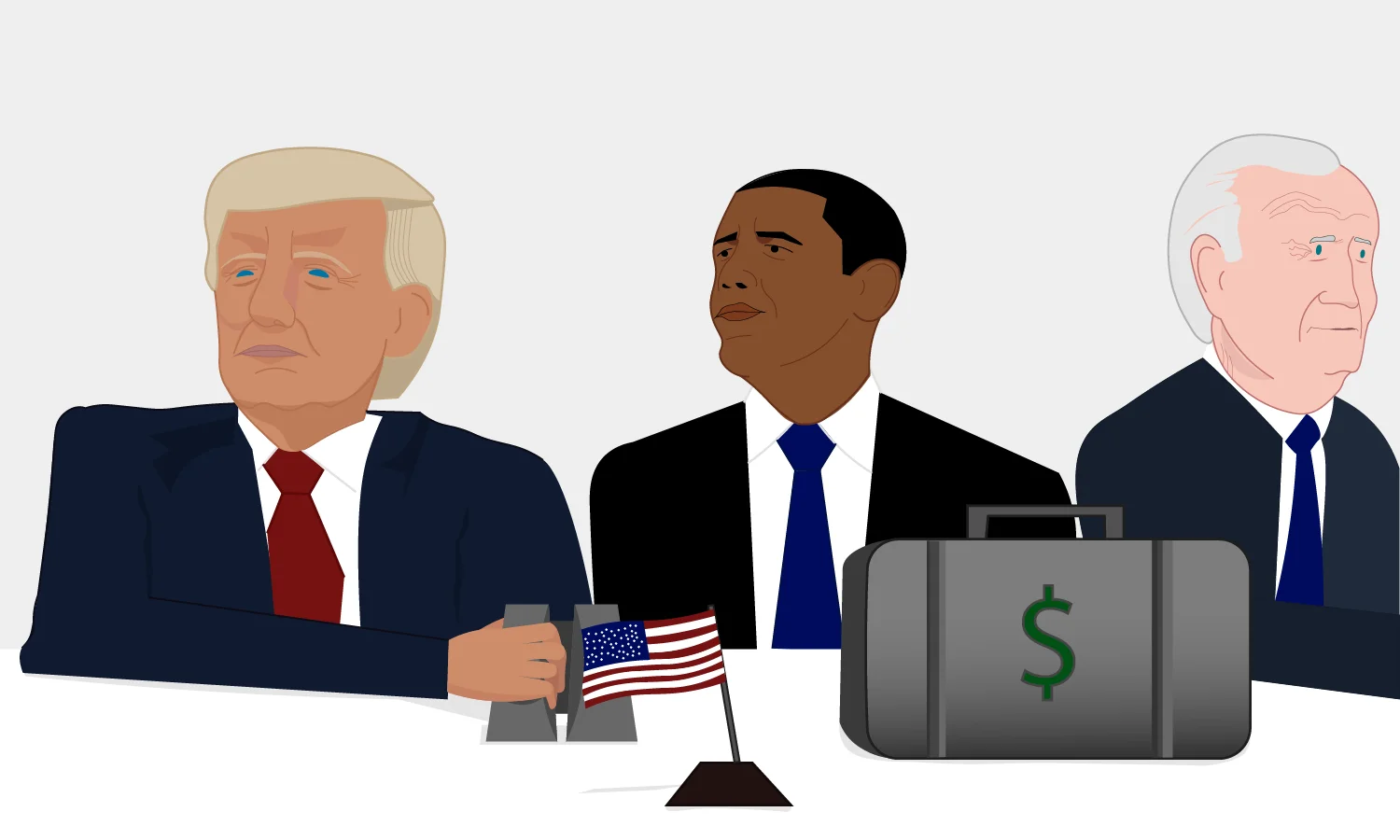
Desde que se terminó de establecerse como una nación sólida, los Estados Unidos se han involucrado en casi todos los grandes conflictos internacionales que se produjeron a lo largo de la historia hasta ahora.
El intervencionismo norteamericano es un fenómeno histórico y forma parte del paquete de medidas que ha optado por utilizar el Estado norteamericano siempre que se presenta alguna situacion adversa en el ambito internacional.
Entre los ejemplos históricos más conocidos destacan las dos grandes intromisiones en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de las dos intervenciones que posicionaron a esta nación como una fuerza política, militar y económica de peso. Los Estados Unidos demostraron ser una de las naciones que cuenta con mayor capacidad para acabar con grandes conflictos en poco tiempo.
El intervencionismo norteamericano se hace presente nuevamente en esta década y lo fundamental para nosotros, los civiles comunes y corrientes, es comprender cuales son los intereses norteamericanos que lo conducen a respaldar la guerra en Ucrania.
La larga serie de relaciones diplomáticas que los Estados Unidos han mantenido con Rusia desde la finalización de la guerra fría, inició un periodo en que ambos bloques se esforzaron por crear un marco institucional en el cual puedan resolver los problemas latentes que quedaban por saldar.
El evento que supuso el comienzo del deterioro de las relaciones entre los dos países fue el bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN en 1999. Por aquel entonces, Bill Clinton caminaba sus últimos años en Washington como presidente de Estados Unidos, y un joven Vladimir Putin llegaba al cargo de Presidente del Gobierno Federal de Rusia.
Sin embargo, no ha sido el único suceso que ha marcado un antes y un después en las relaciones bilaterales.
A pesar de que Rusia decidió mantener una postura diplomática, que le permitió en ese periodo reforzar su estatus de nación democrática consolidada, este hecho eclipsó, definitivamente, lo que hace apenas unos años atrás (los años de Yeltsin) se vislumbraba como un acercamiento muy estrecho entre ambos bloques.
Otra de las situaciones límites que precipitaron el colapso de la relación diplomática entre estas naciones fue la anexión de la Península de Crimea por parte de Rusia en el año 2014. Desde occidente calificaron como "ilegal" el referéndum celebrado en este territorio que pertenecía a Ucrania.
Desde ese momento todo fue cuesta abajo en el ámbito de la relaciones diplomáticas entre occidente y la Federación Rusa. Las “sanciones” no se hicieron esperar ante lo que occidente consideraba como un acto absolutamente antidemocrático y que violaba más de una norma del Derecho Internacional establecida por la ONU.
El capítulo “Obama”
La postura de los Estados Unidos durante la administración de Barack Obama fue marcadamente hostil hacia Rusia. Sus discursos adquirieron un tono beligerante y de amenaza contra el régimen ruso.
La estrategia del presidente Obama basicamente consistia aumentar los ejercicios de entrenamiento militar y la presencia de soldados estadounidenses y de la OTAN en los países de Europa del Este fronterizos con Rusia, o sea, llevar a cabo una estrategia que es considerada por Rusia como una amenaza directa a su seguridad nacional.
Desde 2014, tras la anexión de la península de Crimea a Rusia, Estados Unidos mantiene 21 bases militares en Europa, pero lo que más preocupa a Rusia es que desde abril este país tiene estacionados más de 600 soldados en Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, en su propia frontera noroeste.
La anexión de Crimea, considerada ilegal por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, causó la peor crisis en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.
Washington también anunció el aumento de la participación de su Marina en los despliegues navales de la OTAN en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, para ir en ayuda de "amigos cercanos", como Georgia, Moldavia y Ucrania, países que son considerados por Rusia como su zona de influencia directa.
Finalmente, los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos en Bruselas (junio de 2014), apoyaron el plan de Obama al considerarlo como "otra señal de liderazgo y determinación" dentro de la OTAN.
Todo esto no hace más que reforzar la paranoia del Kremlin y su patológica desconfianza ante Occidente, que por momentos se torna lógica y fundamentada, a la vez que refuerza su discurso nacionalista y patriótico dentro del país para justificar sus posturas militaristas.
El presidente ruso acusó directamente a la administración Obama por brindar apoyo a los manifestantes “proeuropeos” en la plaza de la independencia de Kiev en 2014. Sea esto cierto o no, para Occidente era preferible una Ucrania gobernada por fuerzas ultranacionalistas de extrema derecha, antes que aceptar un gobierno subordinado a Rusia, como fue el caso de Yanukovich.
¿Amigo o enemigo?
A partir del 2016 este posicionamiento con respecto a la situación rusa se modificó radicalmente con la llegada al poder del cuadragésimo quinto presidente que ha tenido este país, Donald J. Trump.
La posición de “neutralidad benevola” de la política exterior que asumió su administración lo ha hecho merecedor del título de ser el primer presidente en la historia de los Estados Unidos desde 1980 que no inicia una guerra en su primer mandato.
Durante la administración Trump se produjo un brusco cambio en el orden de las relaciones internacionales. El gobierno de Trump sacudió los cimientos de todo lo que anteriores presidentes habían conseguido, en lo que respecta al comercio, a los acuerdos firmados en materia militar en la OTAN, en su relación con países aliados como Rusia, Irán y China.
Las relaciones entre Putin y Trump comenzaron desde que el magnate republicano venció a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016.
Las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año 2016 estaban marcadas en el calendario por Moscú. La llegada de Hillary Clinton hubiese supuesto una continuidad de la política exterior de Obama con respecto a la relación bilateral con Rusia.
Según la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos, Putin habría ordenado una campaña para influenciar en estas elecciones, con el objetivo de que Donald Trump fuese elegido como presidente.
Rodeado de asesores con intereses en Rusia, Donald Trump llegó al poder para establecer una política exterior signada por un acercamiento más estrecho con el gigante euroasiático. O al menos esto era lo que se vislumbraba al principio.
Durante el primer periodo de la administración Trump destacamos su disposición a pasar por alto ciertos actos de Rusia como la anexión de Crimea, la intervención armada en el este de Ucrania y el apoyo al gobierno del presidente Bashar al Asad en Siria.
Trump dijo que Putin era “un líder más fuerte” que el presidente Barack Obama, lo alabó por “hacer un gran trabajo” y manifestó su esperanza en que fuera “mi nuevo mejor amigo”.
“Pero, ¿sabes?, el pueblo de Crimea, por lo que oigo, preferiría estar con Rusia que donde estaban. Y esto también hay que tenerlo en cuenta”
-Donald Trump sobre la anexión rusa de Crimea
Después de un largo primer periodo presidencial, caracterizado por una estrecha relación con Rusia y por los escándalos en torno a la supuesta injerencia rusa en la campaña presidencial del 2016, la relación de “amistad” entre ambos líderes comenzó a declinar.
La ruptura comenzó a partir del 7 de abril de 2017, después de que Trump ordenó un ataque con misiles contra Siria en respuesta al uso de armas químicas en contra de civiles, el secretario de Estado norteamericano llegó a Moscú con la fuerte advertencia de que Rusia debía dejar de apoyar a Asad.
La respuesta de Rusia con respecto al asunto de Siria fue clara. Putin comparó la acción de Trump en Siria con la invasión a Irak en 2003 del presidente George W. Bush. El primer ministro Dmitri Medvedev sugirió que Trump no era como la persona que había sido durante la campaña del año pasado.
El veloz quiebre de los lazos entre Putin y Trump responden a las bases mismas del partido republicano. El abrupto viraje de la política exterior estadounidense tenía un límite y estaba dado por los intereses de los sectores más tradicionales del partido, los halcones de la guerra fría. Este sector no estaba dispuesto a tolerar las formas de proceder arbitrarias y autoritarias del Kremlin.
Lo sorprendente es lo rápido que la política exterior regresó al estado en que estaba al final del gobierno de Obama. El nombramiento de Mike Pompeo, antiguo Director de la CIA y miembro del ala dura del Partido Republicano, parece evidenciar la vuelta a la geopolítica del estilo de la Guerra Fría.
Es importante recordar que la política internacional puede modificar la identidad de los Estados. Esto fue lo que ocurrió con la llegada de la administración Trump. Aunque esta modificación fue muy efímera y sólo se concretó parcialmente cuando eran funcionales a los intereses del sector republicano más cercano a Trump.
La política de sanciones a Rusia no se modificó en la era Trump. Además de las advertencias con respecto a la situación en Siria, en agosto de 2017 Trump promulgó la Ley contra la Influencia Rusa en Europa y Eurasia.
“Rusia debería unirse a la comunidad de naciones responsables en nuestra lucha contra enemigos comunes y en defensa de la civilización"
-Expresiones de Donald Trump durante un polémico discurso en Varsovia, Polonia.
De esta manera, podemos incluir a Trump en la lista de presidentes estadounidenses que intentaron reiniciar la relación con Moscú. Una ambición que ninguno ha logrado cumplir.
La ruptura definitiva
El protagonista del último capítulo de la serie de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, es el actual presidente electo en el 2021, Joe Biden.
Se trata de un veterano en el ambito de las relaciones entre estos dos bloques. La experiencia de Biden con los asuntos rusos abarca más de 38 de sus años en cargos públicos federales.
Aunque el actual presidente de los Estados Unidos cuenta con un extenso currículum político, la mayoría de nosotros lo recordamos, mayoritariamente, por haber sido el vicepresidente de Obama.
A pesar de que la coyuntura no es la misma y la política exterior de los Estados Unidos haya sufrido algunas modificaciones parciales, las bases de la misma mantienen intactos los principales objetivos de la nación.
Los intereses reiterados de Estados Unidos, independientemente de quien ostente la presidencia del país son principalmente la cooperación en seguridad con sus aliados, combatir el terrorismo internacional, asegurar la hegemonia continua de los Estados Unidos en el escenario internacional y apoyar la soberanía e independencia de las naciones socias.
Una declaración inicial de intenciones estratégicas de la Administración Biden prometió poner en práctica un nuevo papel de Estados Unidos en el mundo a la altura de los cambios. Con el lema de “América está de vuelta”, el líder demócrata dio inicio al giro de la política exterior estadounidense.
El primer evento importante que nos permitió ver con claridad la impronta que tendría la política exterior de Biden fue la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. Sin lugar a dudas un hecho histórico.
Fue la primera señal de la implementación de una nueva política exterior signada por la reducción de la presencia militar estadounidense en el mundo, limitando progresivamente sus compromisos de seguridad en el plano internacional.
Joe Biden llegó a la Casa Blanca dispuesto a abordar la crisis de “solvencia” de la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, con la idea de no incurrir en obligaciones externas que excedieran el presupuesto del Estado.
Porque en la competición entre grandes potencias en la que está inmerso ahora el mundo, con China y con Rusia como los principales competidores, los problemas de insolvencia pueden ser incluso mayores para Estados Unidos.
Su discurso acerca de la necesidad de recortar el gasto del Estado, aumentar los impuestos a las grandes empresas privadas y mantener una política monetaria y fiscal restrictivas, son parte del típico paquete de medidas que el partido demócrata ha utilizado a lo largo de la historia.
“Esta visión es una ruptura fundamental con la teoría económica que le ha fallado a la clase media estadounidense durante décadas. Se llama economía del goteo, economía fundamental, goteo. La idea era… la creencia de que debemos reducir los impuestos para los ricos y las grandes corporaciones... Quiero que les vaya bien, pero yo… estoy cansado de esperar el goteo. No viene muy rápido. No mucho goteó sobre la mesa de la cocina de mi papá mientras crecía... Amigos, permítanme decir esto lo más claramente posible: El efecto goteo le falló a la clase media. Le falló a los Estados Unidos. Explotó el déficit. Aumentó la inequidad. Y debilitó nuestra infraestructura. Despojó la dignidad, el orgullo y la esperanza de las comunidades de esta gran nacion” -Discurso del presidente sobre el Estado de la Union el 28 de junio de 2023
Biden llegó a la Casa Blanca en un momento de absoluta crisis de la política exterior. Es decir, el creciente rechazo por parte de los ciudadanos norteamericanos de la estrategia intervencionista del Estado.
Las denominadas “endless wars”, las guerras inconclusas, implican un gran despliegue de fuerzas estadounidenses en conflictos sin un claro objetivo estratégico y estaba claro que el pueblo estadounidense decidió hace años que estas guerras no merecen la pena.
Evitar intervenciones innecesarias en el extranjero significaba, además, respetar lo que una mayoría de estadounidenses espera y pide desde hace tiempo, que es centrarse en los problemas internos y en las necesidades de los ciudadanos del país.
El estallido de la guerra destruyó por completo las expectativas de una nueva política exterior que algunos esperaban como “revolucionaria”.
Una creciente inflación, el despido en masa en el sector manufacturero del país y el cierre de fábricas americanas en el extranjero han puesto en jaque los planes de la administración Biden.
“Amigos, la inflación ha sido un problema mundial porque la pandemia perturbó nuestras cadenas de suministro y la injusta y brutal guerra de Putin en Ucrania interrumpió los suministros de energía y alimentos, al bloquear todo el grano de Ucrania”.
-Discurso del presidente sobre el Estado de la Unión el 09 de febrero de 2023
El sueño de Washington de hacer más predecible la relación con Rusia mediante una estrecha agenda de estabilidad estratégica parece disiparse.
La cumbre entre Biden y Putin en junio de 2021 se llevó a cabo con el principal objetivo de ver si Moscú estaba dispuesto a comprometerse. Biden afirmó que uno de los objetivos de la cumbre es comprobar si Putin está dispuesto a aceptar una relación más estable y predecible con Estados Unidos.
La cumbre buscaba, básicamente, que Moscú cambie por completo el curso de su férrea política de defensa. Es decir, que abandone la presión estratégica en su antigua esfera de influencia, incluida Ucrania.
Desde el inicio de la guerra, las relaciones entre ambas potencias se ha ido deteriorando progresivamente. El presidente ruso acusó repetidamente a Estados Unidos y a las naciones de la OTAN de colocar armas ofensivas cerca de las fronteras de Rusia, poniendo en peligro la seguridad del país.
La administración Biden, sin salirse de los límites de su política de reducir el gasto del Estado, ha proporcionado cientos de millones de dólares en ayuda al ejército ucraniano para financiar lo que caracteriza como armas puramente defensivas, incluidos misiles antitanque para repeler una amenaza de invasión rusa.
Rusia ha llamado a esas armas "ofensivas" que amenazan a sus propias fuerzas.
Biden ha intentado mantener la diplomacia, tratando de disuadir a Rusia con advertencias específicas sobre la imposición de una serie de sanciones que irían mucho más allá de lo que Occidente acordó en 2014, después de la anexión rusa de Crimea.
Putin advirtió que cualquier sanción nueva y dura sería un error.
“Cualquier país que intentara obstaculizar a sus fuerzas debe saber que la respuesta rusa será inmediata y tendrá consecuencias nunca vistas en la historia”
-Declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin al comienzo de la invasión rusa, en febrero del año pasado
Las relaciones entre ambos países se aproximan a una situación cercana a la de la guerra fría. El mundo vuelve a ser bipolar y el inicio de una nueva carrera armamentística es una realidad desde hace tiempo. La política de desarme nuclear bilateral mantenida con Rusia desde el final de la Guerra Fría parece haber quedado en el olvido y la cooperación internacional pierde terreno frente a la competencia.
En definitiva, las relaciones ruso-americanas se encuentran en un histórico punto crítico. Las últimas decisiones del presidente Biden de enviar material bélico más sofisticado y potente a Ucrania para enfrentar la sangrienta invasión, no hacen más que exacerbar al límite las tensiones con el gigante euroasiático.
Aunque el gobierno de Biden ha afirmado que ni permite ni fomenta los ataques ucranianos dentro de Rusia, desde Moscú observan estas acciones como una amenaza directa.
“Putin ya ha perdido la guerra. Putin tiene un problema real. ¿Cómo se mueve de aquí? ¿Qué él ha hecho?" Biden dijo. “El acuerdo que finalmente se alcance depende de Putin y de lo que decida hacer. Pero no hay posibilidad de que gane la guerra en Ucrania. Ya ha perdido esa guerra.”
-Declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden durante un discurso en Helsinki el pasado jueves 13 de julio.
Los intentos de la administración Biden por mantener una relación más estable con Rusia parecen estar muy lejos de llegar a concretarse, en un contexto en el que las últimas decisiones que ha tomado el presidente norteamericano no están dirigidas hacia la pacificación de las tensiones.
La integración de Finlandia en la Alianza de Países del Atlántico Norte (OTAN) es un movimiento que prepara el camino hacia la ruptura absoluta de las relaciones entre Washington y Moscú y, en definitiva, es una clara señal de advertencia para Rusia.
El fortalecimiento del bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, representa una amenaza directa para la seguridad nacional de la Federación Rusa que, desde la firma de integración, se prepara para un rearme defensivo del lindero fronterizo que une a Finlandia con el gigante euroasiático.
CHINA

Se trata de la nación que en muy poco tiempo se transformó en una potencia capaz de disputar con las grandes naciones del primer mundo.
El “milagro chino” es la denominación con la cual se describe el impresionante despegue de la economía china hacia fines del siglo pasado. En tan solo unas décadas China se convierte en el principal socio y rival comercial de Estados Unidos.
En la actualidad, China se encuentra en una situación muy compleja ante el escenario de la guerra en Ucrania. Los líderes chinos desean preservar la estabilidad dentro del país y, al mismo tiempo, evitar un daño mayor a su economía por la deteriorada relación comercial con Estados Unidos.
La guerra en Ucrania ha añadido una preocupación más al gigante asiatico, por las implicaciones que tiene en la relación con Rusia, y por la posición de Estados Unidos y sus aliados que se esfuerzan por crear semejanzas entre el conflicto ruso-ucraniano y el conflicto en el Estrecho de Taiwán.
Desde el estallido del conflicto bélico, China ha decidido adoptar una posición neutral sobre el mismo, a pesar de las presiones de occidente para que el gigante chino rompa con su principio de no injerencia y tome una posición determinante con respecto a su compañero de bloque.
China y Rusia han reforzado sus relaciones diplomáticas y comerciales en la última década, acercándose aún más desde la invasión de Ucrania, a pesar de la insistencia de Beijing en que es neutral en ese conflicto. Mucho antes de la invasión, las autoridades chinas declararon su apoyo a las “preocupaciones razonables” de Moscú respecto a Ucrania. Pues, desde China, también veían con recelo las políticas expansionistas de Estados Unidos y la OTAN.
Las sanciones aplicadas a Rusia en 2014 por la anexión de Crimea, seguidas de las impuestas por Estados Unidos a China desde 2018 en el marco de su guerra comercial, han cimentado una relación que aboga por la búsqueda de una mayor autonomía económica y financiera frente a los países occidentales.
Las sanciones aplicadas desde occidente tuvieron un efecto no esperado. En lugar de provocar el aislamiento total de Moscú, lo que terminó ocurriendo fue un acercamiento más estrecho entre estos viejos socios regionales. Es decir, ante las sanciones aparecieron China, Irán, Afganistán, Turquía, que empezaron a actuar de puentes o sustitutos de las naciones occidentales.
Paradójicamente, las sanciones provocaron el fortalecimiento de un bloque regional euro-asiatico emergente. La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) es una organización intergubernamental que se fundó en Shanghai el 15 de junio de 2001. Está integrada actualmente por ocho Estados miembros (China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán), cuatro Estados observadores interesados en adherirse como miembros de pleno derecho (Afganistán, Belarús, Irán y Mongolia) y seis “Asociados en el Diálogo” (Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka y Turquía).
Tanto Rusia como China han visto a esta Organización como un contrapeso a la Organización de Países del Atlántico Norte (OTAN).
En efecto, las “sanciones” occidentales provocaron la exacerbación de las diferencias entre bloques, occidente por un lado y una cercanía entre países no occidentales que convergen en determinados intereses y posturas ideológicas.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, había manifestado varias veces el objetivo de “re-arrimar Rusia a Europa”, para corregir la política de los últimos años que había empujado a Rusia hacia China.
Las políticas occidentales han puesto a la antigua Unión Soviética en manos de aliados "de conveniencia" como China.
En definitiva, la asociación ruso-china ofrece a Moscú una importante válvula de escape para sus exportaciones a medio plazo, pero no le da los medios para sustituir rápidamente a los clientes europeos por los asiáticos.
Ya en 2014, los dos países firmaron un acuerdo de canje de 24.500 millones de dólares del Banco Central para facilitar las transacciones comerciales en yuanes o rublos.
China se convirtió el año pasado en el primer cliente de Rusia en el sector energético e hizo que las exportaciones de gas ruso no se hundieran, a pesar de las sanciones occidentales impuestas contra Moscú a raíz de la guerra en Ucrania.
En general, la cooperación financiera ruso-china está sentando las bases de un sistema financiero internacional alternativo, menos dominado por el dólar.
La respuesta de Estados Unidos fue clara. Acusaba a Moscú y Beijing de hacer causa común para crear un nuevo orden mundial “profundamente antiliberal”.
De hecho, muchas fuentes aseguran que el acercamiento de estas dos naciones fue la que provocó la ofensiva occidental de apresurarse por incluir a Ucrania como miembro oficial de la OTAN. Es decir, extender la línea que divide a la región occidental de la asiática como mecanismo de seguridad. La vieja “cortina de hierro” de la guerra fría.
Rusia y China, aunque tengan marcadas divergencias culturales, siguen representando, en parte, al bloque socialista dentro del orden mundial.
Además, comparten intereses ideológicos comunes. Putin y Xi Jingping, dos líderes autoritarios, tienen una visión muy similar de cómo debería ser el mundo. Pero, sobre todo, estas naciones comparten intereses económicos importantes. Ambos países forman parte del BRICS y luchan constantemente por establecer un orden económico alternativo, libre de la hegemonía del dólar.
Para China y Rusia, la clave es mantener a distancia a Estados Unidos de sus respectivas zonas de interés.
“Los líderes de ambos países están más unidos por agravios e inseguridades comunes que por objetivos compartidos. Ambos están resentidos y se sienten amenazados por el liderazgo occidental en el sistema internacional”.
-Declaró Ryan Hass, investigador de la Brookings Institution de Washington y antiguo funcionario de la Casa Blanca.
Varios diplomáticos en occidente piensan que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría beneficiar al país asiático, y esto explicaría las razones de una postura ambigua frente a Rusia.
Según occidente a la potencia asiática le sirve para varios objetivos. En primer lugar, el debilitamiento militar de Rusia, que va consumiendo hombres, armamento y municiones a un ritmo muy acelerado. Cuanto más débil sea Rusia mejor para China porque la relación será cada vez más desigual en favor de Beijing.
La prolongación indefinida del conflicto armado lleva a Rusia a ser cada vez más dependiente de China y, de esta manera, Beijing podrá conseguir de Moscú concesiones que antes de la guerra hubieran sido impensables.
Pero, además, el país asiatico también ve cómo los europeos, enviando masivamente armamento y munición a Ucrania, se están debilitando militarmente.
Desde occidente creen que China aprende de esta guerra: “La siguen de cerca, ven lo que hace Rusia y cómo reacciona Occidente”.
Aunque esta hipótesis occidental suena bastante verosímil, la realidad es que la razón principal de la neutralidad del gigante chino está más relacionada con la política de relaciones exteriores de Beijing y de sus intereses regionales.
Una condena de China a Rusia, su único aliado contra el bloque Atlántico, sería el inicio del resquebrajamiento del bloque regional euroasiático alternativo, pero además, supondría un golpe casi mortal para Moscú.
China es consciente de la frágil cohesión de este bloque, y por ello ha mostrado una posición más que prudente, absteniéndose en las votaciones en la condena de la invasión Rusia a Ucrania en marzo de 2022 y en las anexiones rusas a las provincias ucranianas en octubre de 2022 en la Asamblea General de la Naciones Unidas.
La caída de Moscú tendría como consecuencia principal una modificación histórica del panorama geopolítico. China vería como la balanza geopolítica se inclina hacia Occidente y la Alianza Atlántica y se encontraría carente de aliados de relevancia en el panorama internacional.
“(China) está resuelta a convertirse en la nación más importante del mundo. Él (Xi) y otros, autócratas, piensan que la democracia no puede competir en el siglo XXI con las autocracias"
-El presidente norteamericano, Joe Biden, en un discurso en Washington.
Para Beijing, la alianza con Rusia no es un impedimento para la concreción de alguna forma de coexistencia con Estados Unidos. En el centro de las preocupaciones está evitar que las relaciones con Occidente se deterioren aún más a causa de su posición ante la invasión rusa de Ucrania.
Aunque el gigante chino está interesado en continuar fortaleciendo el bloque euroasiático, parece que por el momento rehúye su participación en una alianza explícitamente antioccidental.
La política exterior de Estados Unidos se ha caracterizado en los últimos años por adoptar una posición más hostil hacia la nación China, tanto económica como militarmente.
Entre los principales objetivos de la política exterior norteamericana se encuentra el fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en el Pacífico e impulsar el desarrollo tecnológico y el comercio. En definitiva, para Washington, China es un "importante desafío estratégico".
"China y otros países se están acercando a nosotros rápidamente. Tenemos que desarrollar y dominar los productos y tecnologías del futuro"
-Expresiones del presidente Biden en un discurso en la Casa Blanca.
Para China, hoy día, las relaciones con Estados Unidos y Europa son más importantes que las que la unen a Rusia. La preferencia comercial, que es una exigencia estratégica ineludible, es contundente.
Entre 2015 y 2020, la inversión china en Rusia cayó de casi 3.000 millones de dólares a solo 500 millones. Al mismo tiempo, y a pesar de un grave descenso debido a la aprobación de leyes destinadas a frenarla, en Europa sigue acercándose a los 10.000 millones de euros, es decir, 20 veces más.
En 2021, el comercio entre Estados Unidos y China ascendió a casi 700.000 millones de dólares, mientras que el comercio con Rusia, a pesar de un rápido aumento desde 2020, se limita a 140.000 millones de dólares anuales, la mayor parte de los cuales consiste en importaciones chinas de gas y petróleo.
Estas cifras son las razones que hacen que el gigante asiatico mantenga una posición neutral ante el conflicto bélico.
Beijing se esfuerza por transmitir una imagen de neutralidad al dialogar con las principales partes del conflicto y ponerse a disposición de la comunidad internacional para procurar una evolución de la guerra hacia el pronto retorno de la paz.
Se trata de un ejercicio de independencia que también excluye elegir bando, a pesar de las presiones que le llegan, fundamentalmente, de Washington.
La cuestión de Ucrania representa también un test para China de la determinación de Estados Unidos para defender a Taiwán. El conflicto China-Taiwán comparte varias similitudes con el conflicto Rusia-Ucrania.
En los últimos meses, el aumento de la tensión entre China y Estados Unidos, caracterizados por las visitas de funcionarios estadounidenses a la isla de Taiwán, respondidas por China con maniobras en el continente y aproximaciones a la línea de seguridad del territorio, han llevado al límite las relaciones entre ambas potencias.
China dice que Taiwán es un problema «interno» y ha dejado en claro que Estados Unidos debe respetar los derechos e intereses legítimos de China en el manejo de los lazos internacionales.
China se ha puesto en guardia ante las continuas declaraciones de los políticos estadounidenses que, no obstante su gran preocupación por la situación en Europa, continúan con sus ataques hacia China y estimulan el conflicto con Taiwán, alentando a los líderes de la isla a continuar con sus actitudes desafiantes hacia el régimen chino.
La posición china es consistente en el sentido de que Taiwán es una provincia china y el conflicto, un asunto interno en el que no deben intervenir agentes extranjeros.
“Quien no para de proporcionar armas al campo de batalla es Estados Unidos, no China. No están cualificados para dar órdenes a China y nunca aceptaremos que dicten o impongan cómo deben ser las relaciones chino-rusas”
-Declaraciones de el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin.
Las actitudes que están tomando los líderes mundiales están conduciendo al apresurado deterioro de las relaciones de paz y armonía en el orden internacional. Todas estas señales nos indican que podemos estar muy cerca del estallido de una “tercera guerra mundial”.
En definitiva, una participación activa de Beijing en la guerra en Ucrania derivaría en una guerra mundial.
OTAN

A partir de octubre de 2013, Ucrania se convierte en la prioridad de la política exterior de Rusia y en la razón de un serio enfrentamiento diplomático, comercial y económico con Estados Unidos y Europa.
La preocupación principal de Moscú era la expansión “amenazante” de la OTAN hacia territorios de su antigua área de influencia, los países post-soviéticos, que considera vulnerables para la seguridad de la nación.
Para el Kremlin, los intentos por incluir a Ucrania como miembro oficial era una clara violacion al supuesto acuerdo verbal de no expansión hacia el Este.
Según Moscú, Estados Unidos prometió al último dirigente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, que la OTAN no avanzaría "ni una pulgada" hacia el este si una unificada Alemania permanecía en la Alianza Atlántica.
Para el Kremlin, la OTAN debió disolverse cuando cayó la Unión Soviética hace treinta años, pues con ella desapareció el Pacto de Varsovia y ya no existía una amenaza real para occidente.
Esta no es la primera vez que el Kremlin utiliza este argumento para sostener sus políticas. El 18 de marzo de 2014, en su discurso que justificaba la anexión de Crimea por parte de la Federación de Rusia, el presidente Putin también expresaba la misma preocupación acerca del expansionismo occidental.
La OTAN y los Estados Unidos son para Rusia las principales amenazas a sus ambiciones geopolíticas contemporáneas. El despliegue de sus tropas en países cercanos a las fronteras rusas y ucranianas, Polonia, Rumania y los países bálticos, han encendido las alarmas en Moscú.
Desde la óptica rusa, la ampliación de la Alianza no es sino un intento de dominar el Mediterráneo y los Balcanes.
La estrategia de la OTAN de ir avanzando hacia los Balcanes es considerada como una amenaza directa para Moscú. Rusia ve con grave malestar cómo países ex sovieticos se incorporan a la Alianza y observa este paso como un comportamiento en contra de Rusia y de sus intereses nacionales vitales. Con la ampliación de la OTAN los rusos se ven más cercados dentro del orden internacional.
Ucrania siempre ha sido un objetivo clave para la OTAN, por tener el segundo ejército más numeroso de Europa (después del ruso) y contar con la frontera europea más extensa con Rusia.
En el pasado, Rusia aceptó de mala gana la incorporación al bloque militar de los países ex-socialistas de Europa, incluidos los Estados bálticos. Pero cuando se anunció la posible entrada en octubre del 2008 de Georgia, Ucrania y Moldavia, Rusia negoció de manera exitosa con Alemania y Francia para que no apoyaran este proceso de entrada a la OTAN.
Las negociaciones quedaron estancadas hasta 2013, cuando se anunció la firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania. A partir de ese momento, Ucrania se convirtió en el punto de interés de ambos bloques.
A finales de 2013, la república post-soviética más estable desde el punto de vista político, económico y social durante la década de 1990, se convirtió en una zona inestable, plagada de conflictos armados y resentimientos nacionalistas expresados en la conformación de grupos paramilitares neofascistas.
En diciembre de 2021 Rusia presentó dos borradores de tratados que contenían solicitudes de lo que denominó "garantías de seguridad", incluida una promesa jurídicamente vinculante de que Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y una reducción de las tropas y del equipo militar de la OTAN estacionados en Europa del Este, y amenazó con una respuesta militar no especificada si esas demandas no se cumplían en su totalidad.
El gobierno ruso también exigió la neutralidad de Ucrania, el reconocimiento de la adhesión de Crimea a Rusia y el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk como estados independientes.
La OTAN rechazó estas solicitudes y Estados Unidos advirtió a Rusia de sanciones económicas "rápidas y severas" en caso de que siguiera introduciéndose en Ucrania.
Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y Estados Unidos han apoyado al gobierno de Ucrania, alegando que Rusia es el único responsable de las tensiones separatistas.
Quizás el desafío más importante para la Unión Europea, es determinar cuál debe ser el rol de Estados Unidos con respecto a la defensa de Europa, y en particular en la relación con Rusia.
En efecto, en el camino a la actual guerra han existido diferencias de opinión entre Estados Unidos, Francia y Alemania sobre el rol de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Europa.
Las naciones europeas, dadas su cercanía geográfica a Rusia, naturalmente han sido más sensibles a los intereses y sensibilidades rusas, en comparación a Estados Unidos que está a miles de kilómetros de distancia.
La diferencia de intereses entre Estados Unidos y sus aliados europeos ha dado lugar a fuertes cuestionamientos acerca de la posición ambigua que había adoptado Washington en los últimos años.
Debemos comprender de que no se trata de una amistad ni tampoco una comunidad solidaria, sino de una sociedad donde no siempre los intereses están alineados.
La cuestión fundamental sobre si los países de mayor peso dentro de la Alianza, como Francia y Alemania, construirá mecanismos de defensa propios como para aumentar la “autonomía estratégica” europea, o hasta qué grado continuarán dependiendo de la protección norteamericana.
Los objetivos de Estados Unidos son claros. La necesidad de mantener la balanza del poder regional favorable en el Indo-Pacífico, Europa, Medio Oriente y el Hemisferio Occidental y defender a los aliados de la agresión, así como compartir responsabilidades para la defensa común con los aliados.
Los líderes europeos comparten algunos de estos intereses con la nación americana, pero hasta qué punto solo se dedican a cumplir con las demandas de aquella, es la cuestión que se percibe como el inicio de un posible resquebrajamiento de la alianza occidental.
La posición ambigua de Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica está comenzando a provocar cierto malestar en algunos líderes europeos. Desde Washington aseguran que están absolutamente comprometidos con la organización, pero sus afirmaciones distan mucho de la realidad.
La prueba más reciente de la ambivalencia de su política exterior es la firma del acuerdo denominado, AUKUS.
Se trata de un acuerdo entre Australia, el Reino Unido y EEUU con el que Washington facilitó la venta de submarinos británicos de propulsión nuclear a Australia. Estados Unidos esperaba que con él se demostrará el compromiso de crear asociaciones más sólidas en Asia-Pacífico.
Las repercusiones diplomáticas que provocó en Francia, cuya propia industria de fabricación de submarinos se vio repentinamente privada de millones de dólares en contratos con Australia, creó un nuevo punto de discordia entre Estados Unidos y uno de sus principales socios europeos.
El acuerdo AUKUS es sobre todo un ejemplo de un nuevo modo de hacer política exterior. Se trata de una especie de “minilateralismo”. Este tipo de alianzas consisten, básicamente, en coaliciones entre democracias de poder real que proporcionan una forma de disuasión y una defensa segura para potencias intermedias.
El principal problema de lo que podríamos denominar este “multilateralismo flexible” es que está creando cierta inseguridad y puede crear cierta competencia entre los amigos más cercanos de Estados Unidos.
Para Estados Unidos se trata de construir un entramado de alianzas y asociaciones en un sistema internacional profundamente diferente a la arquitectura diplomática más formal de años atrás.
Según Jack Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, se trata de un entramado “menos satisfactorio, no se construye y se queda ahí, como sin moverse, durante décadas o siglos… está en constante cambio, y es una mezcla de diferentes estructuras y sustancias. Y, en cierto modo, tendrá menos permanencia debido al mundo en el que vivimos ahora”.
En definitiva, es una nueva visión de cómo deberían ser las alianzas entre naciones en un mundo mucho más complejo y dinámico.
En estos días las capitales europeas vuelven a hablar de aislacionismo, de unilateralismo, se preguntan si pueden seguir contando con la presencia indispensable de Estados Unidos en Europa.
Desde Washington, reafirmaron la preferencia incondicional por el compromiso internacional y la cooperación con socios y aliados, pero sin renunciar a cualquier prerrogativa nacional si fuese necesario.
El estallido del conflicto armado a comienzos de 2022 permitió dejar de lado la “relajación” de la política estadounidense respecto a la seguridad europea y volver definitivamente a su postura intervencionista.
Alrededor de 900 militares estadounidenses están actualmente en Polonia como parte de los esfuerzos para calmar las ansiedades de los miembros de la OTAN en Europa del Este.
La presencia militar en el extranjero sigue siendo contundente, desde Japón y Corea hasta Polonia y Alemania, pasando por las aguas del Golfo Pérsico y el Pacífico.
La prueba más reciente del compromiso norteamericano es el compromiso de fortalecer su presencia militar en Europa, anunciado por el presidente Biden en Helsinki con sus pares europeos en la celebracion de la adhesión de Finlandia en la Alianza Atlántica.
“Defender a nuestro pueblo y nuestro territorio, más allá, más allá de todos los demás, unidos por los valores democráticos para hacernos fuertes y por nuestro juramento sagrado de que un ataque contra, es un juramento sagrado, un ataque contra uno es un ataque contra todos. Porque cada miembro de la OTAN sabe que la fuerza de nuestro pueblo y el poder de nuestra unidad no se pueden negar”.
-El presidente norteamericano, Joe Biden, en un discurso en Helsinki.
Esta es, sin dudas, una gran muestra de fuerza y poderío en momentos en los que se cuestionaba la propia cohesión del bloque occidental.
Aunque desde Moscú se mostraron bastante tranquilos con la noticia, es probable que comience toda una nueva escalada armada, ahora en la frontera oeste del gigante euroasiático.
“No hay nada de qué preocuparse en cuanto a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Si quieren [unirse a la OTAN], adelante, pero ahora deben entender de forma clara y precisa [...], que en el caso de despliegue ahí de contingentes militares e infraestructura, nos veremos obligados a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios desde donde se crean las amenazas para nosotros. Son cosas obvias"
-Declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin sobre la adhesión de Finlandia en la OTAN.
La actitud con la que recibieron la noticia en Moscú es coherente con la situación de Finlandia ahora. Moscu debe tratar el asunto con más cautela, no puede actuar del mismo modo que con Ucrania. Recordemos el artículo 5 del Tratado de la OTAN, en el que se consagra el principio de la defensa colectiva, que establece que un ataque contra uno de los miembros de la alianza será asumido como si fuera un ataque contra todos.
Este es sin duda un gran revés para Rusia, aunque no debemos subestimar a la antigua Unión Soviética que ha demostrado históricamente su gran capacidad bélica.
Las decisiones de los grandes actores del escenario mundial se dirigen hacia un callejón sin salida. Hoy, somos testigos del momento más crítico de las relaciones internacionales desde la finalización de la Guerra Fría. Los líderes mundiales son los principales responsables del curso que están tomando los conflictos y, podemos estar seguros, no están muy interesados en resolverlos.
La presencia cada vez más contundente de Estados Unidos en Europa y Asia-Pacifico puede ser vista como la mecha de una bomba que aguarda por la más mínima chispa para estallar.
Debemos entender que se trata de espacios que algunas naciones consideran de su absoluto interés y que están dispuestas a defender. No podemos culparlas, estas naciones se encuentran en absoluto derecho de defender su soberanía territorial, su independencia y su libertad.
Cuando existen demasiados intereses en juego y cuando estos son tan divergentes entre sí, es imposible asegurar la paz en el mundo.
Lamentablemente, vivimos en un mundo dominado por líderes que han olvidado los valores de la democracia necesarios para mantener una convivencia pacífica en la comunidad internacional.
Y, la peor parte, es que, en medio de su lucha egoísta por la satisfacción de sus intereses particulares, han olvidado escuchar al pueblo, fuente primigenia de su poder.
Tambien te puede interesar